Los Rolling Stones desempolvan su archivo con la reedición de su disco más popular al que suman descartes
IGNACIO JULIÀ 29 AGO 2015
¿Por qué los Rolling Stones siguen pareciendo relevantes a su edad? Por una visión del negocio que les hizo transmutarse en una marca, un logotipo de carnosos labios rojos, ungidos en leyenda de rebeldía y hedonismo. Aquella chulesca y un tanto depravada mitología, amortizada con creces en corporación multimillonaria, se sustenta en una ristra de canciones feroces o arrastradas, guirnalda de grandes éxitos que fue penetrando a consecutivas generaciones por su frescura y arrebato, su acento en el roll además del rock y, muy especialmente, por una rejuvenecedora ausencia de sentimentalismo. Sus rocanroles primaban el descaro; las baladas nunca lloriquearon. Esa actitud glamurosa y desafiante, exuda un sentido de la aventura que el rock perdió hace mucho. Ellos, hoy franquicia de sí mismos, también.
¿La razón? Hay una fina línea entre esa primigenia voluntad transgresora, la convicción de que una canción no debe apartar la vista ante la realidad por insatisfactoria o controvertida que se manifieste, y la megalomanía que les ha mantenido creativamente en piloto automático durante décadas. Empiezan a cruzar ese ecuador cuando en 1971 se ven liberados del sello que les había lanzado en 1963, Decca, y publican quizás su álbum más popular, Sticky Fingers. Una victoria amarga: el tiburón que les ha representado en la finalización del abusivo contrato acaba quedándose con los derechos de todo su material. Aquella patraña de Allen Klein abrió los ojos al Mick Jagger empresario e inició el proceso que le ha hecho un lince de las finanzas.
La desaparición del fundador Brian Jones, fallecido en 1969, exigía una nueva concentración musical. El sustituto, Mick Taylor adquiere presencia central, dotando al nutritivo repertorio apilado para Sticky Fingers de un nuevo filo, vigorosamente rasposo, estilosamente fluido. Brown Sugar o Bitch palpitan todavía como rijosos pedruscos, las baladas Wild Horses y Dead Flowers resuenan a country apátrida. En su conjunto, el álbum arrojaba al oyente la juvenil obsesión por la Norteamérica mítica de unos chicos londinenses de posguerra cuyo cantante imita desvergonzado el acento sureño. Es un canto a una tierra imaginada —irreal pero palpable— mientras giraban viejos discos de blues. Buscando la savia original, visitaron unos estudios de Alabama, Muscle Shoals, para empaparse de la autenticidad que allí se cocía. Fue un breve bautismo, pues el montante del álbum se registraría en Inglaterra.
Hasta el último surco, Sticky Fingers desprende esa mezcla de crudeza y elegancia, dominio y relajo, que jamás volverían a alcanzar; el siguiente, Exile on Main St. (1972), tendrá un halo legendario, pero aquí suenan más centrados. En el exultante rhythm and blues de Sway y la inmersión latina You Can't Hear Me Knocking; el ominoso intermedio instrumental de la desgarrada Sister Morphine y la evanescencia de Moonlight Mile. Muestras de una exuberante, impávida humanidad, en la que la vida del artista en la carretera conduce al hastío, al exceso con sustancias y alcohol, y esa ansiedad sexual siempre acuciante, animal. Si lo que ha conservado rozagantes estas canciones es la supresión emocional fruto del abotargamiento y el egoísmo, quizás la eternidad de Sticky Fingers, certificada cima del rock generalista, se deba a un inesperado equilibrio que, por momentos, deja auscultar el pálpito de un corazón, canallesco pero humano.
Rock desaliñado y fanfarrón, impúdico y escabroso, pura genitalidad, es lo que vendían. Desde la misma portada, creada por Andy Warhol, aquel tronco viril cuyos tejanos troquelaban una funcional cremallera. Al bajarse, la ropa interior apenas camuflaba el vistoso atributo del modelo. No pasó la censura española, pero sí burló su inopia: el diseño alternativo que propusieron desde Londres, una lata de melaza de la que brotan unos dedos pringosos, en referencia al título, resultaba más soez que la jugada pop-art. Ningún censor captó aquel eufemismo gráfico, restituido en la más lujosa versión 2015 de Sticky Fingers. Otra bien surtida operación con formatos para todos los bolsillos; la estrategia de la industria discográfica para muñir un legado histórico expoliado por la omnívora realidad digital
Celosos de sus archivos, en esta ocasión Jagger y Richards desentierran algunas legendarias migajas. Una gustosa toma de Brown Sugar con Eric Clapton y Al Kooper a la guitarra —desechada por Jagger, que insistió en regrabarla—, una versión acústica de Wild Horses, y otros tres esbozos de aquellas sesiones. Hay también cortes en vivo, de un concierto de presentación que finaliza con Honky Tonk Women, último single entregado a Decca. En estos destellos documentales, el lascivo pavoneo de un juvenil Jagger, en Live with Me o una pletórica Midnight Rambler, supura verdad. Suenan todavía verídicos, sudorosos como el mejor rock, dioses paganos en construcción.
Éxito y poder. El álbum causó sensación: fue número 1 en Estados Unidos y Europa. Con los Beatles disueltos, se estrenaban los setenta con los Stones inaugurando su propio sello discográfico, Rolling Stones Records, y convirtiéndose en el grupo más poderoso del planeta.
Mick Taylor y cía. Fue el primer trabajo sin Brian Jones, fundador del grupo, que fue sustituido por un gran guitarrista como Mick Taylor. Pero el nuevo sonido Stone, el más reconocible de su carrera, también se debe al órgano de Billy Preston o el saxo de Bobby Keys.
El Pais 29 de agosto de 2015


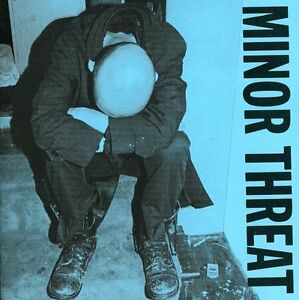





.jpg)




















